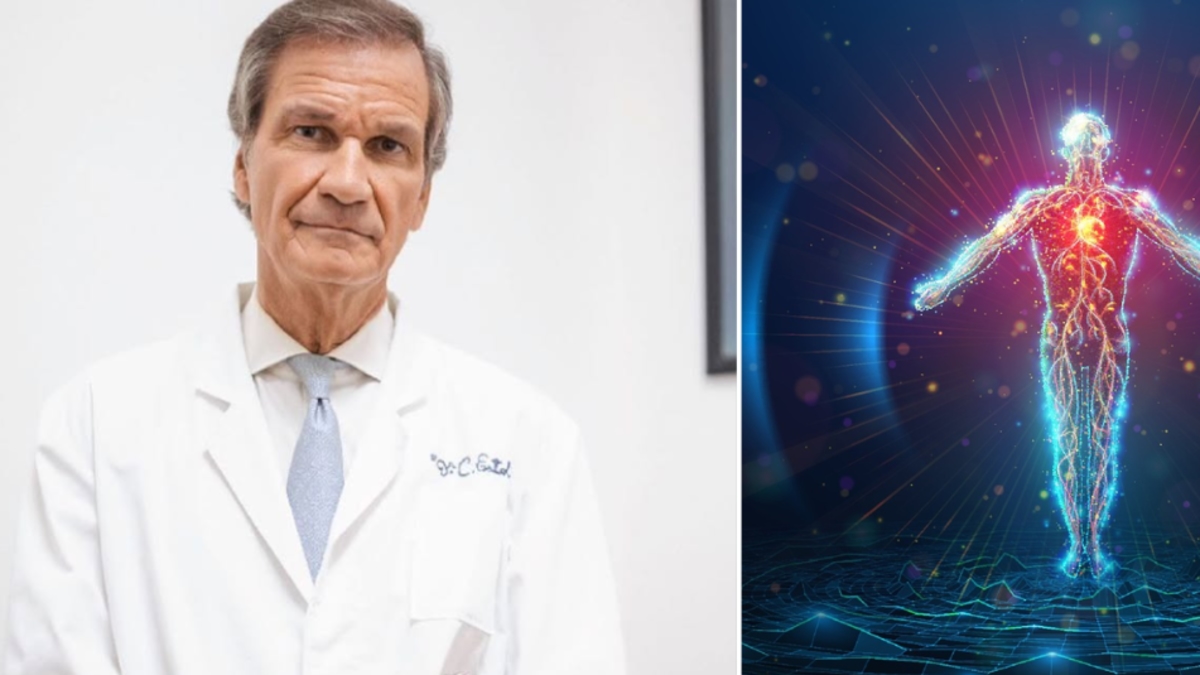El síndrome de la "impostora": por qué las mujeres se infravaloran más que los hombres
%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F0a2%2F21e%2F4e3%2F0a221e4e328942e6f400d4f3ce579840.jpg&w=1920&q=100)
A pesar de que es evidente que la sociedad actual ha avanzado mucho en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, lo cierto es que todavía existen numerosas diferencias, algunas de ellas relacionadas con la valía de las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad. Sin embargo, en esta ocasión, el problema no procede del entorno, al menos, no del todo, si no de la propia mujer. Nos referimos al síndrome del impostor, el cual, a pesar de que afecta tanto a hombres como a mujeres, lo cierto es que la prevalencia es mucho mayor entre ellas.
Se estima que este fenómeno psicológico afecta al 70 % de las personas en algún momento de sus vidas, según el estudio The impostor phonomenon, publicado en el International Journal of Behavorial Science. Este síndrome consiste básicamente en que “una persona altamente competente en su actividad profesional duda constantemente sobre sus habilidades o capacidades para desarrollar su trabajo, sintiendo miedo a ser descubierta como un fraude. Estos miedos son subjetivos, ya que todas las pruebas objetivas sobre su capacidad indican lo contrario”, resume Beatriz González, psicóloga y directora de Somos Psicólogos.
La primera que vez que se habló sobre este asunto fue en los años 70. “Pauline R. Clance y Suzanne A. Imes, en 1978, observaron a un gran número de mujeres de alto rendimiento y grandes capacidades que manifestaban no sentir lo que los demás veían en ellas: “Que eran brillantes”. Manifestaban que tenían miedo a ser descubiertas, sentían que su validez se debía a haber convencido a otros de ello, no a que realmente lo fueran”, relata González.
Si tratamos de averiguar las razones por las que son más las mujeres que los hombres, las que se sienten no merecedoras del puesto de trabajo que ocupan, la ciencia nos remite a la importancia del contexto histórico. “Existen estudios que señalan cómo la mujer ha sido discriminada a lo largo de la historia más que el hombre (en salarios, puestos de responsabilidad, conciliación familiar, etc.)”, apunta la experta. En esos estudios, “se recogieron testimonios de mujeres que indicaban que sentían que no pertenecían porque no las permitían pertenecer. Es una clara disociación: “Estoy aquí, pero no debería estar; por tanto, no creo en mi valía, debe ser por otros motivos”. Surge así la falsa creencia de que han tenido que convencer o engañar para ocupar ese lugar”, aclara la psicóloga.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F020%2F843%2F2d6%2F0208432d6cdf1169d44b5f043788aec0.jpg)
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F020%2F843%2F2d6%2F0208432d6cdf1169d44b5f043788aec0.jpg)
En esta misma línea, encontramos algunos apuntes como los de la académica especializada en estudios sobre la Antigüedad, Mary Bear, quien asegura que “desde las civilizaciones antiguas, las mujeres han sido relegadas a cargos sociales secundarios, lo que dificulta romper la idea de que, si ocupan un puesto tradicionalmente masculino, no son válidas para desempeñarlo. Como esto es un hecho relativamente reciente, existen menos figuras de referencia para una validación externa”, aclara González.
Por otro lado, otros estudios, desarrollados en el año 2000, por Joan Harvey y colaboradores, vincularon este síndrome con rasgos de personalidad individuales como alta autoexigencia, autocrítica, perfeccionismo y un lenguaje interno poco compasivo.
Logros, suerte y capacidadesAdemás de la explicación sociológica y/o histórica, la experta nos habla de un origen más cercano, en la propia infancia. Y es que “cuando las figuras de apego no supieron o no pudieron regular los estados emocionales de miedo y frustración, o cuando se recibieron mensajes constantes de que los logros se debían a la suerte y no a la capacidad o al esfuerzo” puede fraguarse este síndrome durante los años de infancia. “También cuando nunca fueron valorados por ser ellos mismos, sino por factores externos”, añade González. De este modo, “surge la idea de que sus logros y éxitos se deben al azar o la suerte, y no a sus capacidades”.
Llegados a este punto, resulta muy interesante la invitación que hace la psicóloga a la reflexión particular acerca de la suerte y la valía de cada uno: “Habría que pensar sobre qué decimos cuando una persona cercana aprueba un examen, el carné de conducir, una oposición, etc. ¿Le decimos ‘qué suerte has tenido’ o ‘eres una persona con grandes capacidades y esfuerzo’? Incluso cuando el resultado no es el esperado, ¿qué es lo que decimos ‘qué mala suerte has tenido’ o, por el contrario, analizamos juntos qué ha ocurrido para intentar lograr otros resultados?
Entornos que restan confianzaEse ambiente que describe la psicóloga en el que los logros se atribuyen más a la suerte y a factores externos que a la capacidad de uno mismo, es el caldo de cultivo perfecto para que las personas “desarrollen el sentimiento de que, si tienen éxito, es por suerte y no por su validez”, remarca la experta. Y añade: “Estas personas suelen tener un gran miedo a fallar, ya que piensan que, si lo hacen, los demás descubrirán que no son válidas, que no hacen bien su trabajo o que no deberían ocupar ese puesto. Este es su gran miedo. Por ello, se esfuerzan al máximo para no fallar, generando una fatiga y un desgaste psicológico muy altos”.
“Estas personas suelen tener un gran miedo a fallar, ya que piensan que, si lo hacen, los demás descubrirán que no son válidas"
A partir de esta descripción, la experta señala los principales síntomas asociados a las personas con el síndrome del impostor:
- Creen que no son válidas y que su trabajo es fruto de la suerte.
- Tienen una gran autoexigencia.
- Mantienen un lenguaje interno muy crítico y poco compasivo.
- Sienten grandes sentimientos de culpa.
- Son muy perfeccionistas.
- Mantienen creencias invalidantes de que tienen éxito porque trabajan mucho, no porque sean realmente válidas y competentes
Reunir todos o algunos de los síntomas mencionados puede llegar a ser un motivo de consulta médica. Esto debería ocurrir “cuando las jornadas de trabajo se vuelven interminables, con pocos momentos de disfrute personal o familiar; cuando se identifican numerosos pensamientos intrusivos de invalidez, altos niveles de estrés o sensaciones de culpa constante”, apunta la psicóloga. “También ante la manifestación continua de miedo al fracaso, la negación de las propias competencias y logros, o la dificultad para aceptar elogios”, añade.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa63%2Fd4d%2F9d9%2Fa63d4d9d9ebe62a4b1bfc746482eec8d.jpg)
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa63%2Fd4d%2F9d9%2Fa63d4d9d9ebe62a4b1bfc746482eec8d.jpg)
Todo esto son indicadores de que conviene acudir a un profesional, “para generar una identidad propia y no basada en la necesidad constante de demostrar la valía a los demás para poder sentirse válido”, subraya la psicóloga.
Identificar y cambiar lo que nos hace dañoCon ese objetivo, cuando alguien llega a la consulta de la psicóloga, esta trata de determinar la técnica más adecuada a través de la observación y el análisis de las “características específicas de cada persona, su historia de vida y la forma en que afronta sus pensamientos críticos y experiencias previas”. Y es que, según González, “no hay una terapia concreta. A nivel personal, actúo en función de la persona que tengo delante. Trabajo mucho sobre los posibles traumas que hayan podido originar este síndrome, ayudando a generar una identidad propia y a alejarse de la que se le ha impuesto”. En cualquier caso, “suelen emplearse técnicas de aceptación y compromiso, trabajo sobre la identidad y las experiencias de apego”.
La idea es detectar cuándo se desencadenan los pensamientos que alimentan el síndrome y trabajar sobre ellos para crear una identidad propia. “Si conozco qué es lo que me hace daño, podré cambiarlo. Si no soy consciente de ello, me será imposible, y esto influirá en mi vida presente y en la forma en que me relaciono conmigo mismo y con los demás”.
No mirar para otro ladoPor último, para evitar que este malestar se cronifique y recuperar el bienestar emocional, la psicóloga recomienda “tomarse un tiempo para identificar qué pensamientos se está teniendo, ya que muchos de ellos no son plenamente conscientes: pensamientos de no ser válida, de atribuir los logros a factores externos, de creer que no se está capacitada para desarrollar su trabajo y de que debe demostrarlo constantemente”.
También es importante “observar si trabajamos sin descanso para no conectar con ese dolor, ya que, ese comportamiento podría ser otro síntoma”, remarca.
El Confidencial

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F0a2%2F21e%2F4e3%2F0a221e4e328942e6f400d4f3ce579840.jpg&w=3840&q=100)
%3Aformat(png)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fa73%2Ff85%2Fd17%2Fa73f85d17f0b2300eddff0d114d4ab10.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fb18%2F88d%2F91d%2Fb1888d91d3de9cca64ef8168043f7091.png&w=3840&q=100)
%3Aformat(png)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fa73%2Ff85%2Fd17%2Fa73f85d17f0b2300eddff0d114d4ab10.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fab3%2F34f%2Fd35%2Fab334fd35f61329c49698035f19d708b.png&w=3840&q=100)